Santísima Trinidad: “alegres en la comunidad del amor”
La Iglesia, la comunidad y la Trinidad
 Hemos sido creados a imagen de Dios, no somos individuos, somos personas que sólo se entienden en la comunidad de lo humano y en la relación con lo divino. Dios no ha creados individuos, ha creado la humanidad y todo su mundo, a toda ella ama y se dirige desde su corazón. El hombre en la soledad se destruye, ella es signo del pecado, Dios no ha creado un hombre solitario, sino llamado a ser imagen de Dios en su ser comunidad, sólo puede realizarse en la relación amorosa que lo completa y lo engrandece. Por eso no es bueno que nadie esté solo. Los cristianos para ser imagen de nuestro Dios estamos llamados a vivir en el horizonte de “nadie en soledad”. Nos divinizamos cuando construimos lazos de comunión en cualquiera de los ambientes que nos movemos: matrimonio, familia, trabajo, calle, política… y la Parroquia, como Iglesia, está llamada ser sacramento de la unidad de los hombres entre sí y de éstos con Dios. La vinculación es la clave de la trinidad divina, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu hay una conexión de amor mutuo absoluto, una corriente dinamizadora de vida y de identidad.
Hemos sido creados a imagen de Dios, no somos individuos, somos personas que sólo se entienden en la comunidad de lo humano y en la relación con lo divino. Dios no ha creados individuos, ha creado la humanidad y todo su mundo, a toda ella ama y se dirige desde su corazón. El hombre en la soledad se destruye, ella es signo del pecado, Dios no ha creado un hombre solitario, sino llamado a ser imagen de Dios en su ser comunidad, sólo puede realizarse en la relación amorosa que lo completa y lo engrandece. Por eso no es bueno que nadie esté solo. Los cristianos para ser imagen de nuestro Dios estamos llamados a vivir en el horizonte de “nadie en soledad”. Nos divinizamos cuando construimos lazos de comunión en cualquiera de los ambientes que nos movemos: matrimonio, familia, trabajo, calle, política… y la Parroquia, como Iglesia, está llamada ser sacramento de la unidad de los hombres entre sí y de éstos con Dios. La vinculación es la clave de la trinidad divina, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu hay una conexión de amor mutuo absoluto, una corriente dinamizadora de vida y de identidad.
Ni Dios, ni el hombre, clausurados
La fe en Jesús, Hijo del Padre, Resucitado por el Espíritu del amor, llevó a los primeros cristianos a vivir alegres y vinculados en comunidad, a pesar de las dificultades tan rudas que encontraban. Era tal el sentido comunitario y positivo que tenían, que contagiaron a toda la ciudad. Experimentaban la alegría que ya les prometió Jesús: “Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría” (Jn 16,20). La tristeza nos hunde y nos repliega sobre nosotros mismos. El Papa Francisco nos advierte del gran riesgo de la tristeza individualista: “El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien” (EG 2). Encerrados en nosotros mismos, en nuestra comodidad, nuestro placer, nuestra propia entraña, nos adentramos en la destrucción de lo amado y de lo creativo, nos empequeñecemos y nos agobiamos en el propio ego, adelgazando el yo que se realiza sólo en el nosotros de la comunidad y la fraternidad.
Un corriente de amor que produce alegría
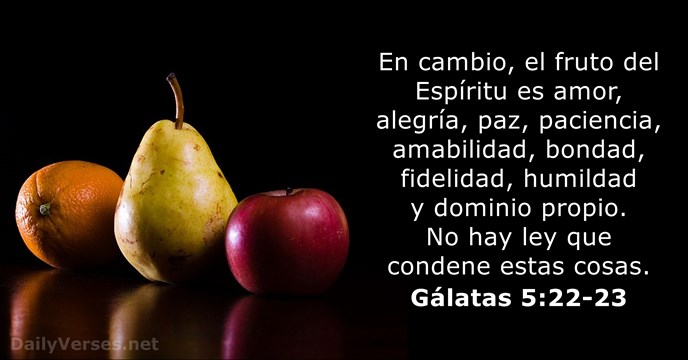 Nuestra religión es la religión de la presencia del Cristo vivo vivida en la comunidad. La alegría cristiana nace del encuentro con Cristo resucitado, como la de aquellos dos de Emaús (Lc 24, 13-35), es fruto de una experiencia de fe en Él y de comunión con Aquel que es Camino, Verdad y Vida (Jn 14,6), que me muestra cuál es el sentido de mi vida en el mundo, la grandeza de mi destino. Sólo el Señor Jesús puede ofrecer la alegría que nadie nos podrá arrebatar (Jn16, 22), porque nos adentra en la corriente del amor absoluto del Padre, que da el Espíritu a todos los que se lo piden en el nombre de Jesús.
Nuestra religión es la religión de la presencia del Cristo vivo vivida en la comunidad. La alegría cristiana nace del encuentro con Cristo resucitado, como la de aquellos dos de Emaús (Lc 24, 13-35), es fruto de una experiencia de fe en Él y de comunión con Aquel que es Camino, Verdad y Vida (Jn 14,6), que me muestra cuál es el sentido de mi vida en el mundo, la grandeza de mi destino. Sólo el Señor Jesús puede ofrecer la alegría que nadie nos podrá arrebatar (Jn16, 22), porque nos adentra en la corriente del amor absoluto del Padre, que da el Espíritu a todos los que se lo piden en el nombre de Jesús.
No hay alegría sin comunidad
La alegría verdadera se desarrolla dentro de la persona y se realiza en la comunidad. El mismo Espíritu de Jesús Resucitado es el que provoca, como en aquellos discípulos de Emaús, ese gozo interior que hace volver a la comunidad para recrearla a imagen de Dios, la que hace la Iglesia sacramento de unidad, de los hombres con Dios y entre ellos mismos, junto a la naturaleza. Esa alegría comunitaria no podemos comprarla ni poseerla, se nos ofrece gratuitamente cuando vamos de camino abierto a los otros, como hacía Jesús. Nos visita de pronto cuando acogemos al inmigrante y nos sorprende el huésped, cuando cuidamos al enfermo y él nos ofrece su salud, cuando vestimos al desnudo y él nos ofrece su traje nuevo, cuando vamos a ver al preso que nos libera, cuando damos de comer al hambriento y él nos ofrece un banquete como el que nuca habríamos podido imaginar (Mt. 25, 35-49). Serán ellos los que escriban nuestros nombres en el cielo, en el corazón del Padre-Madre del cielo: “alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo” (Lc. 10,20). Hoy en el día de la Santísima Trinidad nuestro credo nos invita a renovarnos en el horizonte de lo comunitario y de lo universal. Al amor trinitario y definitivo de Dios llegamos por el camino de la fraternidad consumada en la historia y plenificada en la resurrección.
